
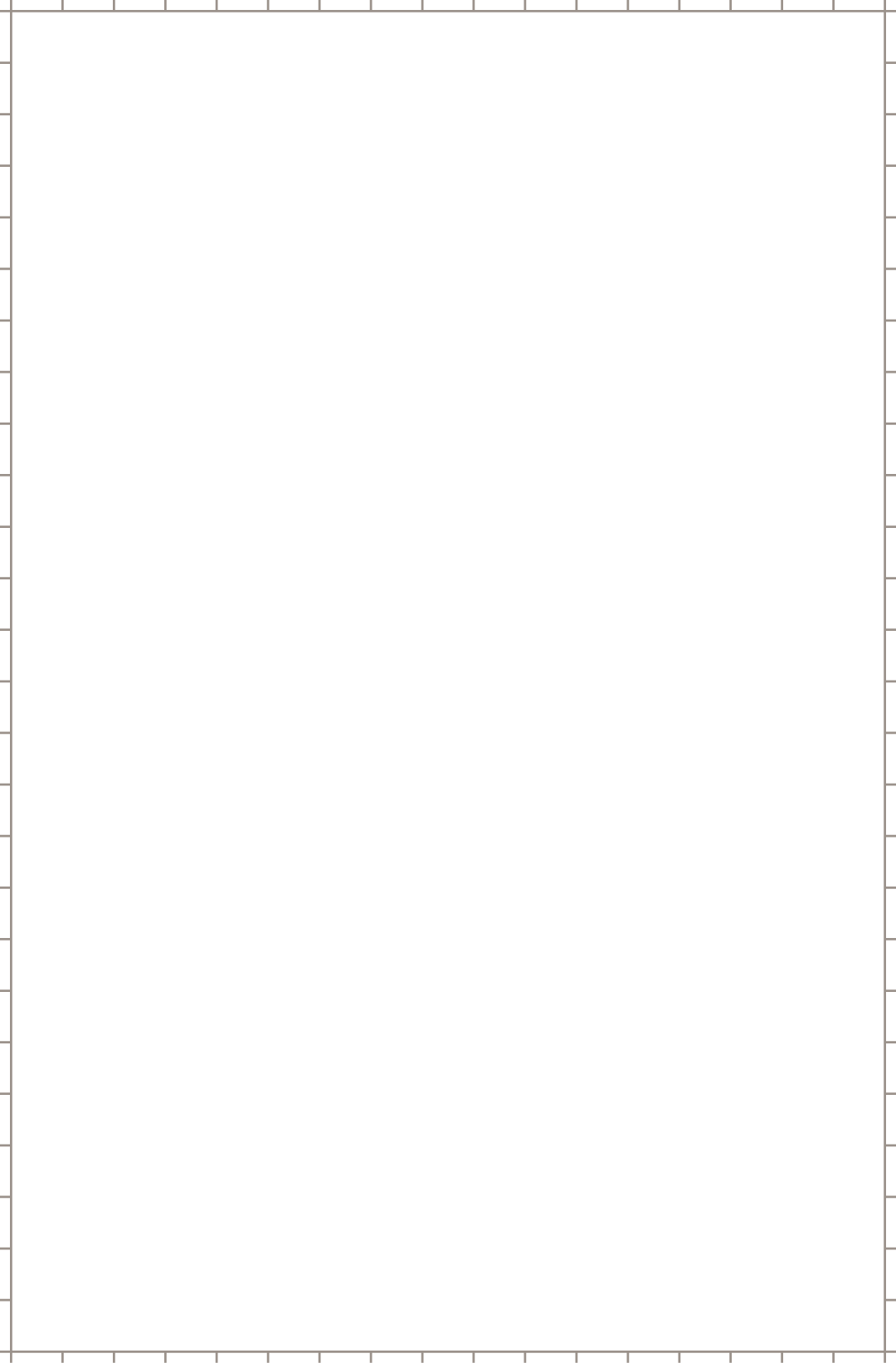
Geografías | RELATO GRÁFICO
En lo más alto del valle de Copiapó, bordeando el Río Pulido, hay un lugar medular de nuestra historia.
La plantación de parras del lugar cubre ambos márgenes del río. Es un bello paisaje, sí, pero oculta la dramática historia que sucedió ahí.
Aquí se produjo el primer encuentro entre el español y el indígena, fusión genética de Chile, nuestra Raza Madre.
La localidad se llama Iglesia Colorada. Pero, ¿Qué pasa? ¿no hay nada que recuerde este lugar tan significativo?
Si amas la historia y la geografía, anda a este sitio y no esperes encontrar nada. En realidad, no hay nada que lo recuerde. Ese es justamente el problema.
El lugar son dos recintos cercados en la mitad de un parronal. Ambos no suman más que un tercio de hectárea.
El primero es un cementerio. Aún se ven sus pequeñas tumbas abiertas a pala. En el segundo sitio estaba instalado el centro administrativo (kallanka), que controlaba las idas y venidas de la cordillera.
En la parte superior estuvo la que posiblemente sea la primera capilla erigida de Chile: la Iglesia Colorada.
En 1536, un ejército español, diezmado por el frío y las penurias cordilleranas, llegó por este río en algún día de abril. Arriba en la cordillera se desató una tormenta que dejó a miles de muertos.
Así, y aquí, comenzó Chile.
Vamos al comienzo.
Don Sixto Aróstica era uno de esos hombres que se conocía la cordillera al dedillo.
Fue propietario de un terreno que llamaban Iglesia Colorada, aunque él no sabía bien porqué. El hombre tenía ganado que lo movía para que pastara en las verandas e invernadas propias de la precordillera.
Su casa está a pasos de la antigua Iglesia Colorada. Don Sixto vivió ahí con su mujer Virginia y sus hijos. Los Aróstica tal vez hayan sido tardíos herederos de una encomienda española. La casa de don Sixto tiene una higuera enorme que da una sombra apreciable y fruto delicioso.
Un día, acudió a su portón Hans Niemeyer. Niemeyer era un ingeniero felizmente reconvertido en arqueólogo. Un autodidacta en la materia, pero sentó las bases de la carrera, de sociedades y museos. Puso su alma en el norte. Nació y murió en Coquimbo. Se metía de lleno en las culturas: en la Molle, en la Inca, con los Changos. Respecto a estas, le pidió a un viejo chango que hiciera una balsa. Fue la última que se ha hecho.
Durante cincuenta años pateó Chile como pocos. Se le reconocen 400 expediciones, pero ese ir y venir no le restó tiempo para escribir, dibujar y sacar fotos. A su muerte, todo un paquete se donó al Museo de Historia Natural. Era un tipo entusiasta y cercano. Todo le interesaba. Tenía una cultura amplísima. Fue un naturalista del viejo estilo. Cuando tocó la puerta de don Sixto enseguida simpatizaron.
De tanto cabalgar y patear la cordillera juntos, Niemeyer y Aróstica se hicieron amigos. Hans lo dice en sus escritos:
«En años sucesivos – montado en el paciente caballo bayo – con Sixto conocí a cabalidad toda la cordillera de Copiapó y sus múltiples caminos históricos y prehistóricos e instalaciones incaicas sobre ellos o a orillas de las vegas».
«…Sixto sabía de las letras puesto que había estudiado Humanidades en el Seminario de La Serena. Gozaba en la zona de la cordillera de buen prestigio aparte que su carácter apacible y generoso le ayudaba».
Aróstica no acompañaba pasivamente a Niemeyer en sus campañas. Aprendió técnicas, se hizo lector, amó la historia que ocurrió frente a sus narices. Sabemos que Almagro bajó por aquí, hambriento y muerto de frío, decía. La primera persona plural la decía con orgullo.
El año 1968, Sixto lo lleva a don Hans a un potrero en el que había restos de pircas. Niemeyer se interesó. Hurgó aquí y allá y detectó que ahí había algo importante.
«Así comenzó un largo trabajo que nos llevó a descubrir dos grandes “Kallankas”, dos espacios contiguos delimitados por muros de pirca muy bien construidos… A los pies de un muro se hizo un hallazgo sensacional: cuatro clavos de cobre fundido, idénticos en tamaño y forma a los actuales de hierro para las herraduras.
En época hispánica, este lugar bien pudo haber sido una pequeña herrería que abastecía de herraduras a los que cruzaban la cordillera. Ya sabemos que la piedra de montaña hace añicos todo metal.»
Un poco arriba se decía que había los restos de una capilla. ¡La tan anhelada Iglesia Colorada que nombra a todo el lugar!
«La presencia de una tierra un poco más rojiza, que formaba una especie de mancha muy tenue a orillas del potrero al pie del cerro, nos hizo pensar que ése pudiera ser el lugar. Justo al excavar se encontró un cimiento – rectangular de 13 m x 5 m que sobre el aparejo de piedra canteada tenía tres hiladas de adobes, más bien pequeñas y muy bien hechos, de tamaño y confección distintos de los adobones indígenas que aparecían en las otras ruinas. Aunque no apareció un objeto que pudiera corroborar la sospecha, es muy posible que en el futuro próximo se lo encuentre».
No hubo ese futuro próximo que anhelaba don Hans. La ruina está tal cual. No caben muchos comentarios. Este lugar, tan significativo para nosotros, es hoy una ruina abandonada.
Pocos años después de que muriera Hans Niemeyer, empezó el interés por la uva temprana que se daba muy bien en el valle. Eso cambió completamente el horizonte cansino de la Precordillera. Las empresas frutícolas se acercaban a los pequeños propietarios ofreciéndoles un precio que ellos jamás imaginaron.
Un día conversaron con don Sixto. La oferta era muy tentadora, pero el baqueano se regodeaba. No quería vender el paño completo. Mostraba un lugar en el plano y les decía: esto no lo vendo; yo fui amigo de don Hans y sé lo que significa este lugar. Obviamente, para la empresa era una complicación no poder comprar todo el predio y tener que dejar dos pequeñas islas en la mitad.
Pero así fue. El viejo Sixto se dio maña y salió con la suya. He aquí un hombre patrio; un filántropo cabal.
Gracias a su gesto noble se conserva este lugar histórico que casi nadie conoce.